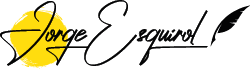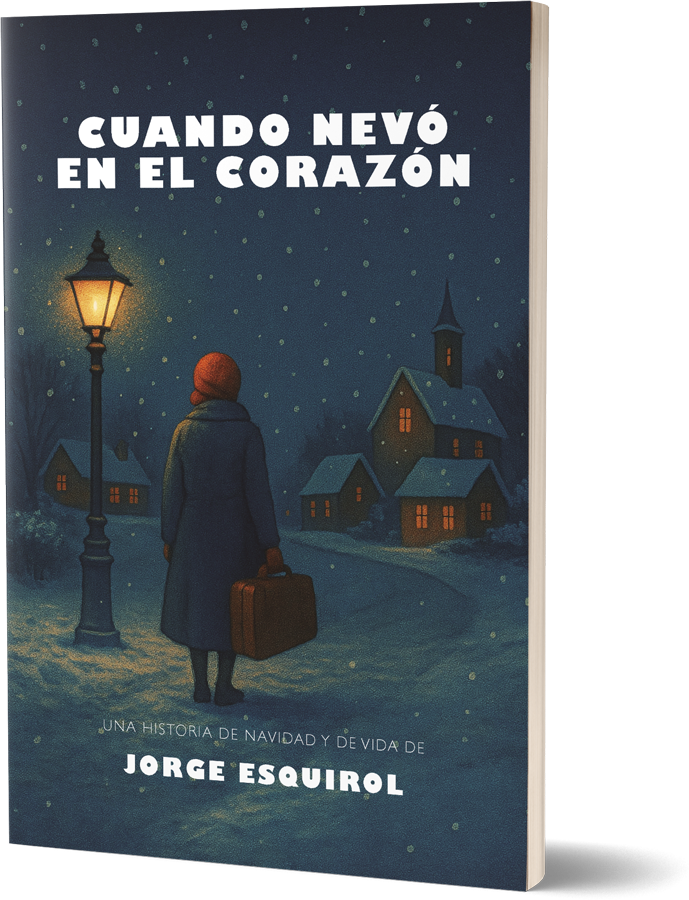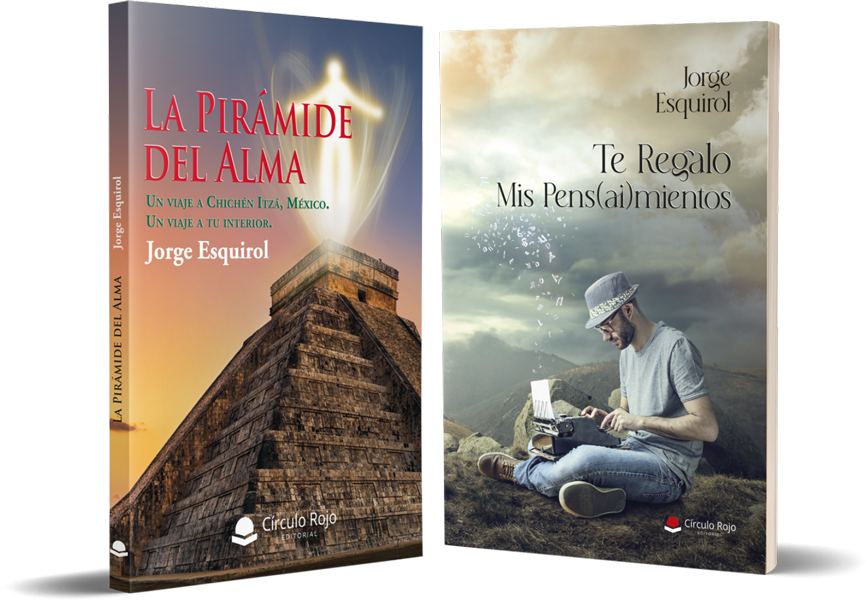Hola Noviembre, hola a tod@s.
Hoy os quiero escribir de un tema delicado (para algunos), pero totalmente certero y real.
Estando, paseando por las calles de Bucarest con mi amigo Ricard Reguant, coincidimos en algo que, por lo menos en España, está sucediendo.
Durante décadas, la sociedad ha recorrido un largo y necesario camino hacia la aceptación, la inclusión y la igualdad; las banderas, las marchas y los discursos han logrado visibilizar realidades antes negadas, abrir puertas, derribar muros y transformar conciencias. Pero, en el complejo proceso de búsqueda de justicia social, comienzan a aparecer nuevas sombras, sutiles y a veces invisibles, que nos obligan a preguntarnos si, en el afán de reparar el daño, no estaremos generando otro.
La palabra heterofobia —todavía incómoda, y casi tabú en los espacios académicos, culturales o mediáticos— empieza a escucharse con más frecuencia, no como un concepto creado para victimizar, sino como un reflejo de un fenómeno real: el rechazo, la ridiculización o el desprecio hacia quienes se o nos identificamos heterosexuales, especialmente cuando expresan opiniones que no coinciden con el discurso dominante, tildado erróneamente de «homófobo».
Hablamos de una persecución estructural, de una discriminación institucionalizada y de un clima creciente de censura y polarización.
La heterofobia se manifiesta en la sospecha constante hacia todo lo «hetero», en el prejuicio inverso, en la idea de que lo que alguna vez fue mayoría ahora debe callar para no incomodar, y aunque no se trata de una opresión, sí es un síntoma de una enfermedad social más profunda: de la incapacidad de convivir con la diferencia cuando no coincide con nuestras propias etiquetas.
Vivimos en una época donde los discursos identitarios se han convertido en banderas que separan más que unen.
En nombre de la inclusión se han creado nuevos excluidos: nosotros, los heterosexuales.
En nombre de la libertad se ha instaurado el miedo a opinar.
Hoy muchos prefieren el silencio antes que arriesgarse a ser etiquetados, señalados o cancelados por expresar una visión diferente, aunque sea respetuosa. Las redes sociales amplifican esta dinámica: basta un tuit o un comentario malinterpretado para desatar una tormenta de juicios y linchamientos virtuales.
No es casualidad: la cultura española contemporánea vive una especie de revancha simbólica, de lo que ya se denomina como «Mafia Rosa». Lo que durante siglos representó poder —la heterosexualidad, la masculinidad, la norma— ahora se convierte en objeto de sospecha. Y aunque la crítica es legítima, el desprecio no lo es.
Convertir al antiguo opresor en nuevo enemigo perpetúa el ciclo del resentimiento, y la verdadera evolución no consiste en invertir los papeles, sino en trascenderlos.
Desde la sociología, este fenómeno puede entenderse como una reacción a la pérdida de hegemonía cultural. La sociedad líquida, de la que hablaba Zygmunt Bauman, disuelve los marcos estables de identidad: ya no hay un único centro ni una sola voz. En ese contexto, quienes antes representaban la «normalidad» sienten que deben justificar su lugar, explicar su identidad o pedir disculpas por pertenecer a una categoría que no eligieron. Esa incomodidad genera a su vez nuevas tensiones, nuevos muros invisibles.
Lo más preocupante de la heterofobia no es su intensidad, sino su invisibilidad, porque al ser un tema políticamente incorrecto, apenas se debate.
La censura moral —no la impuesta por leyes, sino por la opinión pública— silencia cualquier intento de reflexionar sobre ello. Y sin reflexión, no hay progreso real: nos llenamos de consignas, pero nos vaciamos de diálogo.
Aceptar la diversidad implica también aceptar a quienes piensan, sienten o aman de manera distinta, incluso si esa manera es la que históricamente fue mayoritaria. La inclusión auténtica no puede excluir a nadie, y el respeto no debería depender del colectivo al que uno pertenezca, sino del simple hecho de ser humano y de su valía.
Quizás haya llegado el momento de redefinir la idea misma de igualdad, no como una balanza que reparte privilegios, sino como un espacio donde todos, sin excepción, puedan hablar, disentir, ser considerados laboralmente y convivir sin miedo a ser juzgados.
No necesitamos más etiquetas, sino más empatía, no precisamos de más bandos, sino más puentes y más cohesión y entendimiento.
La heterofobia, entendida como reflejo de la polarización contemporánea, debería servirnos como advertencia: si seguimos midiendo el valor de las personas por su orientación, su género o sus ideas políticas, terminaremos repitiendo los errores que juramos no volver a cometer.
Porque la verdadera revolución no es la del orgullo de ser uno mismo, sino la del respeto hacia el otro.
Y quizás, cuando logremos mirar al otro sin buscar en él una amenaza o una categoría, habremos dado el paso más importante hacia una sociedad madura, una en la que nadie necesite esconderse, justificar su identidad o sentirse culpable por lo que es.
La libertad no se conquista excluyendo, sino comprendiendo.
La igualdad no se impone, se construye.
Y el respeto, como todo lo valioso, empieza en el silencio que escucha antes de hablar.
Como reflexión y hablando de cultura, que es mi mundo, ¿vosotros creéis que, en España, no existen grandes personajes históricos, científicos, literatos, artistas, directores, arquitectos, para que se produzcan series dedicadas a «La Veneno»?
Creo que nos estamos confundiendo, y mucho, y estamos llevando al extremo algo que nos perjudica como sociedad cultural y, sobre todo, como sociedad inclusiva. Ahí los dejo.
Respeto todo, menos a los incoherentes fanáticos, sean homosexuales o heterosexuales, pero creo que los primeros tienen el monopolio de todo. Y si es así, tened un poquito de decencia y ensalzad nuestra historia, porque lo único que estáis haciendo es denigrarla y borrarla de los anales de la historia.
Ser coherentes y conscientes, por favor.
Jorge Esquirol.
@elblogdejorgeesquirol