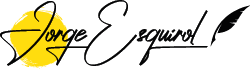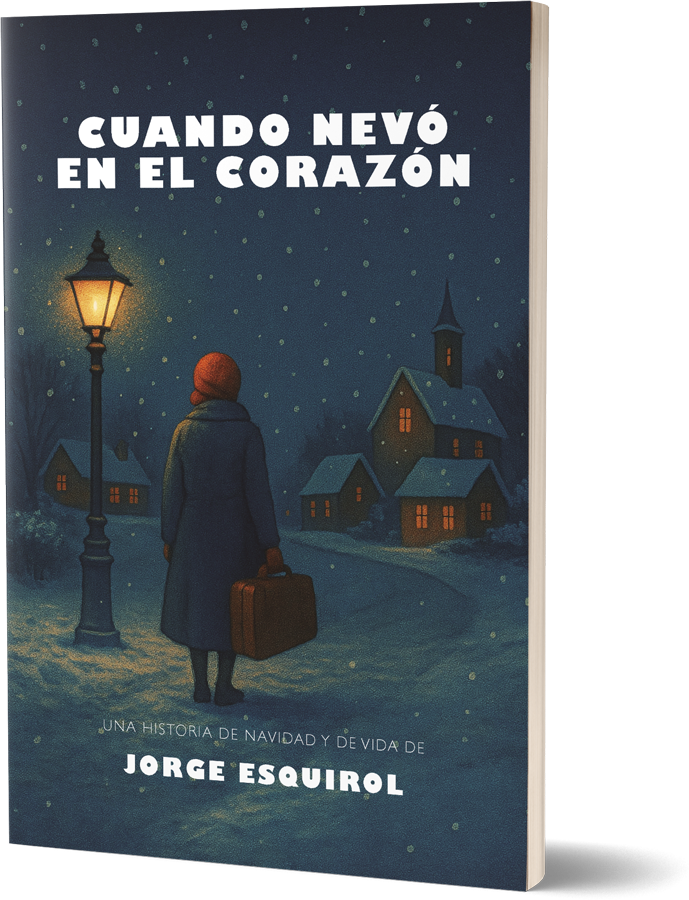Hola a tod@s, ¿cómo estáis? ¿Y cómo ha sido este primer mes del año nuevo 2026?
Nos dice adiós enero, y con esa despedida, llego con otro nuevo artículo que estaba en mi lista desde hace tiempo, pero que he creído conveniente tratar y escribir acerca de él en este ya artículo número 79 consecutivo de este mi y tu blog: @elblogdejorgeesquirol.
«El límite»
El límite normalmente no se presenta, se nos insinúa. No comparece como un acontecimiento, sino como un poso o un residuo. Para mí, es lo que queda cuando la continuidad ha sido llevada hasta un punto en el que seguir ya no significa avanzar, sino estancarte y erosionar tu paciencia y, en muchos casos, tu personalidad.
El límite nunca irrumpe, se precipita; se deposita lentamente en la conciencia como una forma de sedimento lúcido, una materia fina que solo se percibe cuando todo lo superfluo ha sido retirado.
Nombrarlo es ya una concesión demasiado excesiva. El límite no tolera la explicitud sin perder la densidad de su significado; cada vez que se intenta fijarlo en una definición, se vuelve resbaladizo y se desliza, queriendo no ser abordado. No porque sea inasible, sino porque su naturaleza no es afirmativa, sino selectiva. El límite no dice lo que realmente es, sino que muestra lo que queda fuera de nuestra propia comprensión. Y es en esa exclusión silenciosa donde funda su autoridad.
Existe una confusión persistente y repetitiva —me atrevería a decir casi estructural— entre límite y restricción: la restricción empobrece; el límite ordena. La restricción nace del temor; el límite, de una forma superior de lucidez. Donde una cercena, el otro afina; donde una mutila, el otro destila. El límite nunca clausura el campo de lo posible: lo jerarquiza.
Pensad que el límite exige un desplazamiento radical del punto de vista. No se lo contempla desde el deseo, sino desde la necesidad humana. No se observa desde la expansión, sino desde la concentración. Y no se practica desde la acumulación, sino desde lo que llamo «la poda», «la sanación», para que lo nuevo vuelva a florecer con más fuerza.
Todo pensamiento que aspire a cierta altura debe aprender a practicar la palabra «renunciar», no por ascetismo, sino por rigor. La proliferación indiscriminada de sentidos no enriquece: disuelve.
Hay límites que se infiltran de manera casi imperceptible, como una gramática asumida sin lectura crítica; otros irrumpen como una discontinuidad brusca, una fractura que obliga a reorganizar nuestro propio mapa interior. Pero ambos operan sobre la misma materia: la ilusión de una continuidad infinita. Ambos recuerdan, a su modo, que toda forma necesita un contorno delimitado para no devenir informe.
El límite íntimo no se proclama, no se anuncia ni se justifica. Funciona como una sintaxis subterránea que regula la experiencia sin necesidad de declararse. Es una lógica de la omisión consciente, una declaración de que no todo merece ser dicho, no todo debe ser continuado y no todo puede ser sostenido sin traicionar su sentido original.
La incapacidad de omitir es lo que yo llamo «una forma refinada de vulgaridad».
La sociedad actual sospecha del límite porque sospecha de toda forma de interioridad no exhibible. Prefiere la expansión sin criterio, la disponibilidad constante, la transparencia forzada. Nos quieren convertir —y lo más grave, a menudo lo consiguen— en apertura absoluta, en dogma de lo inmediato, en contención de anomalías. Pero, amig@s: la apertura sin discriminación no es hospitalidad; es intemperie. Y la intemperie, sostenida en el tiempo, no nos libera: nos agota.
El límite introduce espesor donde hay dispersión; restituye gravedad donde todo parece etéreo y flotante; devuelve peso a las decisiones y densidad a los gestos. No empobrece el movimiento: lo vuelve significativo. Solo aquello que puede detenerse adquiere una dirección definida. Solo aquello en lo que nos atrevemos a decir «no» puede afirmar algo que no sea banal.
Hay límites que se ejercen por miedo y límites que se instituyen por fidelidad. Los primeros paralizan; los segundos preservan.
El límite fiel no se opone al deseo: lo depura, lo despoja del ruido accesorio, le devuelve su núcleo irrenunciable. No es una negación de nuestros impulsos, sino una curaduría profunda, propia de un ser humano elevado en conciencia. Un deseo sin límite es un deseo sin forma, y, por tanto, carente de sentido.
Establecer un límite auténtico implica aceptar una pérdida simbólica: se pierde pertenencia, reconocimiento, la comodidad de lo compartido sin fricción. Pero se gana algo mayor: una coherencia que proporciona bienestar sin necesidad de exhibición.
El límite no debe estar ligado a la épica. Limitar produce consistencia, y la consistencia rara vez es celebrada, porque no necesita ser explicada, salvo a uno mismo.
Hay una ética del límite que no admite dramatismos. Su lectura desacelerada —casi contraria al hábito— no es un juego de artificio, sino consecuencia de su densidad. La opacidad aquí no es oscuridad: es reserva. Un modo de proteger el sentido del desgaste prematuro.
El límite no se encuentra al final de un trayecto, sino en el instante previo a la dispersión personal definitiva. Llega a nosotros cuando la conciencia, saturada de amplitud, decide replegarse para no diluirse. Llega donde el gesto se detiene, no por incapacidad, sino por precisión. Donde la renuncia no empobrece, sino que se afila como un «cuchillo certero».
Es en ese borde —sin señalización ni promesas— donde el límite deja de ser frontera y se revela como condición; no como obstáculo, sino como forma. No como negación, sino como la única afirmación que no nos traiciona a nosotros mismos. Porque solo aquello que sabe hasta dónde llega puede, finalmente, empezar a durar.
Para terminar, quiero deciros que el límite tiene gesto sobrio e imperceptible. No busca convencer ni imponerse. Simplemente se sostiene. Y os afirmo que en su resistencia silenciosa hay más fuerza que en cualquier afirmación ruidosa.
El límite verdadero no se defiende con argumentos: se verifica en la estabilidad que genera.
También deciros que, como la semana pasada en el artículo 78 titulado «Vigila», este texto no solicita comprensión inmediata. Exige una lectura desacelerada, casi contraria al hábito. Su dificultad no es una estrategia, sino una consecuencia. Hay ideas que, expuestas con excesiva claridad, pierden su potencia. La opacidad aquí no es oscuridad: es luz.
Es un modo de proteger el sentido del desgaste prematuro.
Allí, en ese borde sin señalización ni promesa, el límite deja de ser frontera y se revela como condición; no como obstáculo, ni como negación de nosotros mismos, sino como la única afirmación que no se traiciona. Porque solo aquello que sabe hasta dónde llega puede, finalmente, comenzar a durar y permanecer junto a nosotros.
Jorge Esquirol
@elblogdejorgeesquirol