Hay noches que no terminan.
No porque el sol no amanezca, sino porque dentro de uno mismo la luz se ha ido.
Son esos días —o más bien esas sombras— en los que todo parece perder sentido, en los que respirar duele, en los que el alma se sienta en el borde del abismo y se pregunta, en silencio:
¿hasta cuándo?
Siento la oscuridad no solo en el cielo, sino en mis pensamientos, en mis gestos, en los rincones de mi propia piel.
Una oscuridad densa, profunda, que se enreda en la garganta y apaga la voz.
La tristeza se ha vuelto una vieja amiga, de esas que ya no sorprenden cuando tocan la puerta, porque sabes que siempre encuentran la manera de entrar.
Miro el mundo y me hiere.
Me duele el frío de los que no tienen hogar, el vacío de los que no tienen un plato en la mesa, el silencio de los olvidados.
Me duele que la indiferencia se haya vuelto moneda corriente, que la empatía sea una especie en extinción.
Hay una impotencia amarga en saberse testigo y no poder cambiarlo todo, una sensación de estar viendo cómo se hunde un barco mientras uno apenas flota sobre una tabla.
Y, sin embargo, sigo aquí.
Respirando, aunque duela.
Pensando, aunque pese.
Esperando, aunque el tiempo parezca dormido.
Porque en medio de tanta oscuridad, hay algo —una chispa, una voz, una mirada— que no se apaga del todo.
Es tenue, sí, pero real.
Y es esa pequeña luz la que me recuerda que la vida, incluso rota, sigue siendo un milagro.
He aprendido que hay que abrazar la tristeza, no huir de ella.
Que llorar también es sanar.
Que aceptar el dolor no significa rendirse, sino entender que somos humanos, con todas nuestras grietas, miedos y esperanzas rotas.
A veces, vivir es simplemente aguantar el peso del mundo un día más… y eso ya es heroico.
Hoy, entre sombras, doy gracias.
Gracias a la vida, incluso por los días que no entiendo.
Gracias por el dolor, porque me recuerda que todavía siento.
Gracias por el cansancio, porque significa que sigo caminando.
Gracias por los ojos que aún pueden mirar el mar, aunque esté embravecido.
Porque yo, un triste marinero, sigo navegando.
A veces sin rumbo, a veces sin viento y a veces sin fe.
Pero incluso en la más negra tempestad, siempre hay dos estrellas que me guían:
Manuel y Pedro y María.
Ellos son mi capitán y mis contramaestres.
Mis faros en noches de naufragio.
Los que, con una palabra o una sonrisa, me recuerdan que no estoy solo.
Que la amistad también es un tipo de salvavidas, que no hace falta entender la tormenta si alguien te sostiene mientras pasa.
Gracias, amigos, por ser mi norte cuando el mundo se desvanece.
Por recordarme que la oscuridad no es eterna, que incluso el dolor tiene orillas, que siempre hay un amanecer aguardando detrás del horizonte.
Porque sí… cuando en mi vida solo hay oscuridad, descubro, al final, que la luz siempre regresa.
A veces tarde, a veces débil, pero siempre regresa.
Y mientras tanto, seguiré navegando.
Aunque el mar esté bravo, duela y aunque mi alma tiemble.
Porque seguir vivo… ya es una forma de esperanza.
Jorge Esquirol.
@elblogdejorgeesquirol.
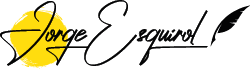
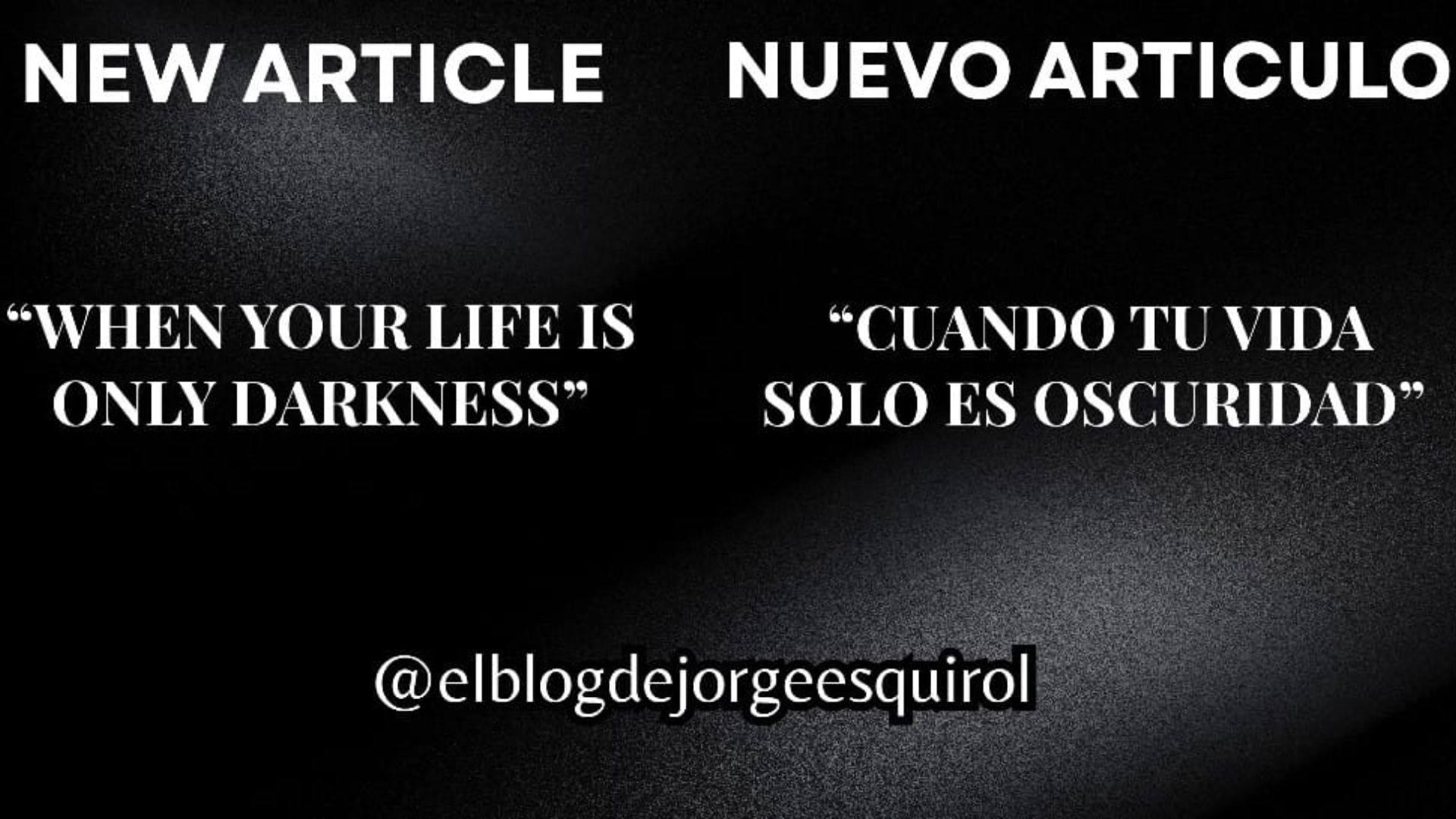
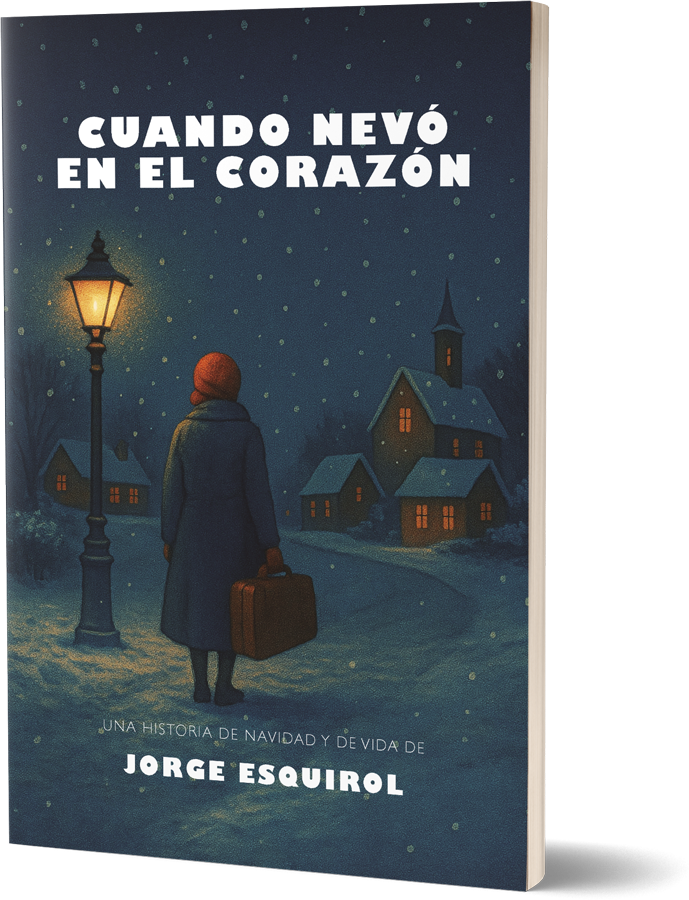




Un comentario
Así, es amigo, aún con el corazón roto, con un vacío que rompe el alma, cuando los ojos se humedecen y se hacen mar… sólo has de sujetarte a la tabla en la que flotas en las aguas frías y mirar a esas dos estrellas que te guían, las que te dán aliento y calor en el corazón para que siga latiendo a la espera de que con el pasar de las horas y la llegada de los primeros rayos del sol vayas recuperando el calor en tu cuerpo, la esperanza en tu alma y cojas esas manos que no quieren que te pierdas en el mar. Esas manos que, con un gran barco, habrán estado toda la noche surcando entre la tempestad y el mar embravecido buscándote para subirte a flote y que nos vuelvas a deleitar con tu sonrisa. Esa sonrisa que cura, que transmite, que dá luz y que nos llena de esperanza a los demás. 🙏🏼