Seguimos en agosto, yo, particularmente, extremadamente preocupado, porque mi país está ardiendo, en incendios por todas partes, que no se hubieran tenido que producir o se pudiera haber evitado con un poco de cordura, o simplemente haciendo caso a nuestros mayores, a su sabiduría de esa España aún viva, que sabe y huele a campo.
Pero no quiero entrar en tono dramático y prefiero recordar o escribir en este capítulo, ya número 55 consecutivo de este mi blog personal: @elblogdejorgeesquirol, que es también tuyo y vuestro, esos olores de verano a algodón de azúcar, a churros recién hechos, a la pólvora de los cohetes y de los fuegos artificiales de los meses de agosto, que estallan en mi mente en forma de colores y nostalgia.
España entera se engalana sin necesidad de decretos, es 15 de agosto y no hace falta mirar el calendario para saberlo; te lo dicen las luces colgadas entre las calles, las terrazas abarrotadas, las orquestas que ensayan en la plaza del pueblo y la música de fondo que suena como si viniera de otro tiempo. Otro año más y las verbenas han vuelto, o quizás nunca se fueron.
Las verbenas son una declaración de amor a lo nuestro, a nuestras tradiciones, a nuestra infancia, al reencuentro, al olor a salitre o monte de nuestros destinos veraniegos, a las canciones de veranos pretéritos que ya no suenan en la radio pero siguen latiendo en la memoria. Son la celebración de lo sencillo: una calle llena, una sonrisa compartida, una orquesta que desafina, una peña que lo da todo, una abuela en la ventana viendo la procesión pasar, un niño con la cara pintada, un primer beso tras la caseta de los churros. Estamos en ese tiempo que es el latido de un pueblo, de una ciudad, de una comunidad que se une para compartir la alegría, aunque sea solo por una noche.
Hay algo mágico en esas noches de agosto que parecen suspendidas en el tiempo. Yo las catalogaría de analógicas, imperfectas y profundamente humanas. Y es por ello, quizás, que nos siguen emocionando, porque en cada verbena, en cada fiesta, hay algo que nos conecta con quienes fuimos, con quienes somos, con quienes ya no están.
Agosto en España es sinónimo de verbenas, de fiestas populares, de tradiciones que se heredan como se hereda un apellido o una historia familiar. Da igual si estás en una aldea gallega, en un barrio de Valencia, en un pueblo manchego o en una ciudad andaluza. El 15 de agosto, día de la Asunción, día de la Virgen, día de medio país en fiesta, transforma cualquier rincón en una postal de luces, música, fuegos artificiales y esperanza.
En muchos pueblos, la vida gira alrededor de esta fecha. Se espera todo el año para ese fin de semana en el que todo el mundo vuelve: vuelven los que se marcharon, los que trabajan fuera, los que ya solo vienen en vacaciones. Las calles se llenan de acentos mezclados, de historias de otros años, de reencuentros que se celebran con abrazos, cañas y recuerdos. Los bares no dan abasto, las terrazas se convierten en puntos de encuentro, y los niños, como si fuera su primera vez, descubren la magia del verano con los ojos abiertos, como si estuvieran viviendo algo nuevo.
Literalmente, las calles se engalanan: banderines de colores, guirnaldas, luces LED, escenarios improvisados, altavoces colgados en las farolas. En algunos lugares aún se lanzan cohetes para anunciar el inicio de la fiesta; en otros, se cuelgan carteles con el programa de actos: misa, procesión, paella popular, cucaña, carrera de sacos, tarde de hinchables, verbena nocturna. Y ahí está el alma verdadera de la verbena.
Cuando cae la noche, el pueblo se transforma: las familias cenan más tarde, los niños no tienen hora, los abuelos se visten con sus mejores galas, y todos caminan, poco a poco, hacia la plaza principal.
Ya suena nuestro himno nacional, a la salida de la imagen para sacarla en procesión, y nuestro vello se eriza, quizá por patriotas, o creyentes, o quizá por ambas cosas.
Ya están montadas las casetas, ya huele a feria, la música de verbena tiene algo de eterno: pasodobles, pop español de los ochenta, canciones del verano, clásicos bailables que todos conocemos aunque no sepamos cómo. Nadie se libra de retroceder en sus recuerdos: todos tarareamos, bailamos, aplaudimos. La verbena no distingue edades ni etiquetas; es un espacio sin juicio, sin exigencias, tan solo de compartir el momento y de celebración.
Y es entonces cuando sucede lo de siempre y lo extraordinario: la señora que se levanta a bailar la «Macarena» con su nieta, el señor que se arranca por sevillanas, los adolescentes que se graban para TikTok mientras bailan, sin soltar el móvil, las amigas y amigos que vuelven a cantar juntas y juntos esa canción que las unía en la adolescencia, las parejas que se abrazan bajo las luces, los niños que corretean entre la gente sin preocuparse del mañana, y tú, que por un instante te olvidas del trabajo, de las facturas, del ruido del mundo, de los problemas. Porque ahí, en esa plaza, en ese lugar que te vio crecer, lo único que importa es el momento y el ahora.
Las verbenas nos dan permiso para volver a lo esencial, a lo festivo, a lo compartido, a lo nuestro. Para mí, personalmente, son un oasis en mitad de un año de desierto de vendaval, una pausa en la rutina, un recordatorio de que la vida, por más complicada que se ponga, también reside en una canción conocida, una noche estrellada, unas risas compartidas, una copa en la mano y muchas historias en el corazón.
También tienen algo de rito, porque volvemos cada año al mismo sitio, con las mismas personas o con otras nuevas, pero con la misma ilusión. Hay una espiritualidad pagana en todo esto, un culto a la alegría colectiva, a la pertenencia, a la comunidad, a lo nuestro. Y cuando falta alguien, porque la vida a veces no perdona, también hay silencio, homenaje, emoción, y por supuesto lágrimas que se mezclan con las luces y el confeti.
Las verbenas, como la vida, están llenas de contrastes, alegría y melancolía…
Risa y recuerdo…
Baile y silencio…
Porque mientras bailamos, también recordamos; mientras cantamos, también sanamos; y mientras vivimos, también nos vamos, (en cierto modo) despidiendo.
Quizás por eso son tan importantes: porque nos permiten canalizar emociones que no siempre encontramos dónde hacerlo, y porque nos reconectan con nuestros orígenes, con nuestras raíces, con nuestra gente, con la tierra de nuestros antepasados o la nuestra propia, pero sobre todo con el cuerpo y con el alma.
Cada 15 de agosto se escribe un capítulo más de este libro colectivo llamado verano, en el que todos somos protagonistas, aunque solo sea durante una noche o un fin de semana, aunque solo sea cantando una canción acompañado de los amigos y de la charanga, con un botellín en la mano.
Si tuviera que resumir esta fecha, lo haría como el aire que respiramos: ese aire caliente, lleno de fritura, risas, incienso, música y memoria.
Por eso, si estos días tienes la suerte de estar cerca de una verbena, no lo dudes: sal y déjate envolver por su magia, mira a tu alrededor, regálate un momento para agradecer que has tenido un año más para poder vivirla, para recordar que, a pesar de todo, seguimos aquí, con luces que muchas veces iluminan nuestras propias sombras, y con música que nos inunda de esperanza, aunque muchos días el gris de la desesperanza nos arrastre.
Porque mientras haya verbenas, habrá tradición, habrá alegría.
Y mientras haya un ápice de alegría, la vida seguirá mereciendo la pena.
Jorge Esquirol
@elblogdejorgeesquirol
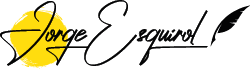

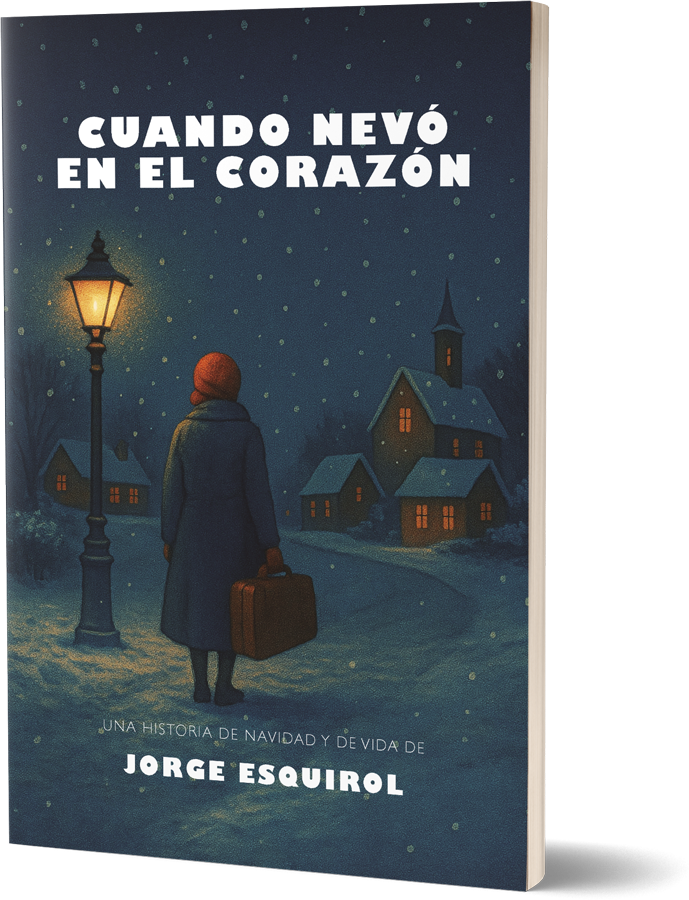




4 respuestas
La vida siempre merece la pena vivir.
Totalmente de acuerdo contigo Raúl. La vida, con todo lo que trae —luces y sombras, alegrías y retos— siempre merece la pena ser vivida. Cada día nos regala una oportunidad nueva para sentir, aprender y agradecer. Gracias por recordarlo en tan pocas y sabias palabras
La vida nos da muchos momentos mágicos y sin duda las verbenas o fiestas de nuestros pueblos son unos de ellos.
Como se nota la nostalgia y la sensibilidad que tienes a la hora de expresarte.
Saludos